—¿Me amas?
—Siempre.
—Pues debes dejarme marchar. —Le dijo ella con un susurro.
—No puedo.
—Y ya sabes que yo no quiero, pero…
—Calla —le dijo él mientras acariciaba su mejilla surcada por unas suaves arrugas—, me duele tanto.
—Amor, escúchame.
—Por favor, no sigas. —Su dolor se convertía en pánico ante un abismo desolador.
—Si estás aquí, a mi lado, no podré irme. —Ella sacó fuerzas para decirle lo que llevaba mucho tiempo pensando.
—Por eso estoy aquí, ahora y siempre, ¿lo comprendes?
—Lo sé —respondió mientras un intenso dolor convulsionaba sus entrañas—. Amor, mi cuerpo no puede más— logró decirle con apenas un hilo de una voz que se apagaba.
—¿Cómo puedo dejar que te vayas? —Él sólo podía acariciar su rostro—. No me pidas eso, mi amor.
—Cariño —las lágrimas volvieron a llenar sus cansados ojos—, hace tiempo que esta enfermedad y estas máquinas me quitaron la vida… mi vida junto a ti.
—Pero… —no pudo acabar pues en el fondo sabía que ella tenía razón, sabía en lo más profundo de su ser que tenía que dejarla marchar.
Llevaban meses en aquel hospital tratando de ganarle tiempo a una enfermedad que no iba a para hasta consumirla. Llevaban toda una vida juntos, habían visto pasar el amor de todas las formas posible, el primer amor, el primer beso, la primera caricia, el primer roce de sus cuerpos, el primer desencuentro, la primera reconciliación, el primer hogar, el primer hijo, el primer nieto… tanto y tanto amor que ahora les daba miedo perderlo todo, dejarse vencer por unas células de mierda que habían decidido funcionar mal.
Un nuevo gemido de dolor fue el detonante. Ella, con las pocas fuerzas que le quedaban, acarició su mano con el dedo índice y buscó sus ojos. Él quiso evitarlo, pero cómo dejar de mirarla. Entonces, inevitablemente, sus almas conectaron y supieron que había llegado el momento.
—Te quiero —es lo único que él pudo decirle, mientras trataba de despegar su cuerpo de aquel descarnado e incómodo sillón de la habitación que moraba hacía ya una infinidad de meses.
—Te quiero —es lo único que ella le respondió. Ya no había más que decirse, ya lo habían dicho todo, ya lo habían sentido todo juntos, ya habían vivido una vida intensa, ahora sólo les quedaba la parte más difícil.
Cuando estuvo de pie, besó sus labios y acarició aquel rostro cuyas primeras arrugas no habían hecho más que aumentar su amor por ella. Y entonces, con la fuerza que sólo el amor puede dar, anduvo los seis pasos que separaba la cama de la puerta de la habitación. Desde allí, se volvió hacia ella una vez más, «¡qué guapa es!», pensó. Al cruzar el umbral pudo sentir el dolor que parte un corazón por la mitad.
Ella le sonrió y agradeció profundamente aquel instante que le había pedido. Entonces giró su cabeza hacia la ventana. El atardecer se había adueñado del exterior.
¡Qué belleza! —pensó, y su ser se llenó de paz y serenidad.
El dolor cesó y de repente su cuerpo ya no la lastraba. Sintió una enorme alegría y un amor que la desbordaba, mientras el cuerpo que yacía en la cama daba su último aliento.
Las máquinas alertaron a las enfermeras, él las vio correr hacia la habitación de ella, sin saber que ya había decidido partir en paz.
Él no pudo levantarse del asiento de la sala de espera. Roto de dolor y de culpa. ¿Cómo había sido capaz de dejarla sola? ¿Por qué le había hecho caso? Él que le había jurado que siempre estarían juntos. Dejó que su cara se hundiera entre sus manos y lloró, lloró todo lo que había guardado durante aquellos duros meses en el hospital.
Y de repente, de forma inexplicable, se sintió envuelto, abrazado, cobijado. Entonces lo sintió, era ella, estaba allí con él. Y de alguna ilógica forma supo que todo estaba bien, que había hecho lo correcto, que había sido el amor el que había guiado aquella decisión.
Señor… —dijo una compungida enfermera desde la puerta de la sala de espera.
El señor de edad avanzada levantó la vista, pero ya no había amargura en sus ojos, sólo el amor que habían compartido tantos años juntos.
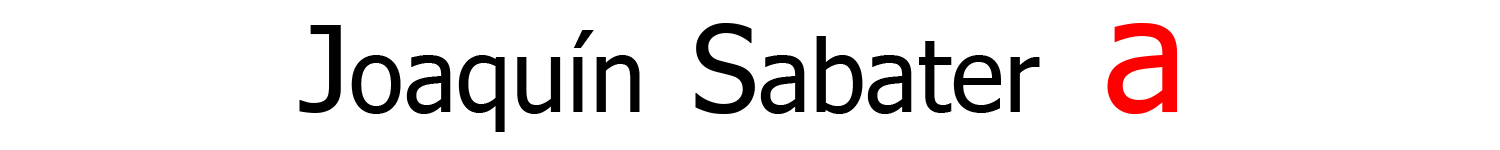

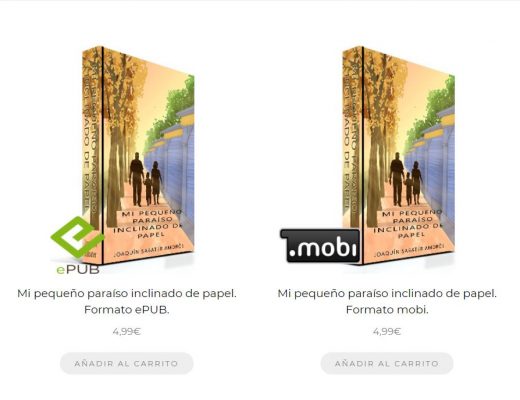

No Comments